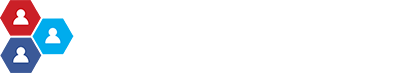El auge de la conectividad satelital directa al móvil, liderada por Starlink y SpaceX, podría reconfigurar para siempre la industria de las telecomunicaciones globales. Pero también plantea nuevos riesgos de concentración de poder y vigilancia.
Durante más de una década, el debate sobre el futuro de la conectividad se centró en la carrera entre las tecnologías 4G, 5G e incluso 6G. Las operadoras móviles tradicionales construyeron su narrativa en torno a la promesa de velocidades ultrarrápidas, baja latencia y redes densamente desplegadas en torres urbanas. Pero mientras los consumidores y gobiernos aún trataban de digerir los efectos y costes del 5G, una nueva revolución ha comenzado a asomar por el horizonte: la conectividad satelital directa al dispositivo, o Direct-to-Cell.
Y esta vez, el cambio no viene impulsado por los grandes grupos telco, sino por actores espaciales como SpaceX, que con su red Starlink ya ha empezado a ofrecer servicios móviles sin necesidad de torres terrestres, a través de satélites en órbita baja con capacidad LTE integrada.
El primer país europeo en adoptar este modelo será Ucrania, gracias a un acuerdo entre el operador Kyivstar y Starlink. Pero lo que empieza como una solución en tiempos de guerra, podría convertirse en la mayor disrupción de la historia de las telecomunicaciones móviles.
Un salto que deja obsoletos años de despliegue 5G
Desde el punto de vista técnico, el modelo Direct-to-Cell plantea un nuevo paradigma: no se necesita una densa red de antenas ni costosos despliegues urbanos. Un teléfono convencional, sin ningún hardware adicional, puede conectarse directamente al satélite si tiene visibilidad del cielo. Las primeras pruebas ofrecen velocidades comparables al 2G/3G, pero se espera que escalen hacia el 4G básico a medida que maduren los satélites de nueva generación.
Esto pone en jaque no solo a los operadores móviles tradicionales, sino también a las inversiones públicas y privadas de miles de millones de euros que durante años han impulsado el 5G en Europa, Asia y América. En zonas rurales o con infraestructura deficiente, los nuevos sistemas satelitales no solo son una alternativa: son directamente superiores en cobertura y resiliencia.
“Estamos ante un cambio de paradigma. El Direct-to-Cell convierte cualquier punto del planeta en un nodo potencial de conectividad. Ya no hablamos de cobertura local, sino de acceso orbital permanente. Esto desactiva muchas de las ventajas competitivas históricas de las grandes telcos”, explica David Carrero, cofundador y experto en infraestructura cloud y cofundador de Stackscale (Grupo Aire).
¿El nuevo oligopolio digital?
El avance de Starlink, con más de 5.000 satélites en órbita y la meta de duplicarlos en los próximos años, no es solo una proeza tecnológica: es una maniobra estratégica de posicionamiento global. Las grandes telcos están, por ahora, fuera del juego. Empresas como Amazon (con Project Kuiper) o AST SpaceMobile, además de alianzas como la de Apple con Globalstar, buscan seguir el paso, pero SpaceX lleva años de ventaja.
Esto plantea un escenario peligrosamente cercano al monopolio global en conectividad móvil. Si una sola empresa puede ofrecer acceso a Internet, llamadas y mensajería en todo el planeta, sin depender de regulaciones locales ni licencias espectrales, el mapa del poder en telecomunicaciones cambiará radicalmente.
“La concentración del acceso global a la red en manos de muy pocos actores tecnológicos supone un riesgo estructural. Desde Europa debemos trabajar por una soberanía digital real, que combine infraestructuras satelitales propias, normativas comunes y estándares abiertos”, advierte Carrero.
Un dulce irresistible para el control político
Pero hay otro riesgo: el tentador uso político de esta infraestructura. En un mundo donde el acceso a la información es poder, controlar la conectividad equivale a controlar la narrativa. En regímenes autoritarios, la capacidad de censurar contenidos o geolocalizar dispositivos vía satélite podría dar paso a un nuevo tipo de vigilancia masiva. Y en democracias, los gobiernos podrían verse seducidos por estas tecnologías para desplegar sistemas de emergencia, control fronterizo o seguridad nacional, sin necesariamente someterse a los controles judiciales tradicionales.
“Toda tecnología que centraliza poder también concentra tentaciones. El reto está en construir un equilibrio: aprovechar la conectividad global sin entregar nuestra libertad individual o colectiva”, añade Carrero.
¿Y si esta es la última generación de operadores móviles?
Si Starlink y otros jugadores logran consolidar el modelo Direct-to-Cell, muchas operadoras nacionales pasarán de ser proveedores a meros distribuidores. Su valor diferencial desaparecerá en zonas rurales, de montaña o en países emergentes, donde la inversión en torres nunca fue rentable. En grandes ciudades, solo sobrevivirán aquellas que logren ofrecer algo más: tarifas empaquetadas, servicios añadidos, integración con plataformas o experiencias exclusivas.
Pero la dirección es clara: la red ya no será física, sino orbital. Y en ese nuevo tablero, los actores tradicionales están entrando tarde.
Conclusión: la conectividad del futuro no tendrá fronteras… ni contrapesos
El ascenso del modelo Direct-to-Cell representa una evolución lógica de la conectividad global, pero también un peligroso cambio en el equilibrio de poder. Lo que hoy parece una solución innovadora para zonas sin cobertura, puede convertirse mañana en la única red que importe, gestionada por muy pocas manos.
“El Direct-to-Cell es el preludio de un mundo hiperconectado desde el espacio. Pero si no hay regulación, diversidad de proveedores y gobernanza transparente, estaremos cediendo demasiadas llaves del futuro a muy pocas puertas”, concluye Carrero.
La era del 4G y 5G puede quedar como una transición breve hacia un modelo donde el acceso a la red es universal, pero no necesariamente neutral. Y mientras la mayoría celebra la cobertura satelital como un avance sin precedentes, conviene preguntarse: ¿quién controla el cielo?